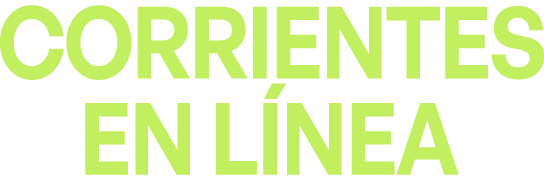La reciente publicación del Anuario Estadístico 2024 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pone en evidencia una realidad tan persistente como alarmante: la judicialización extrema de la política viene alcanzando niveles críticos.
Durante el primer año de mandato del presidente Javier Milei ingresaron al más alto tribunal del país 45.678 causas, un récord absoluto en la última década, con un incremento del 41,71% respecto del año anterior. El 82% de esos casos fueron rechazados, muchos por errores técnicos elementales, otros por no reunir los requisitos mínimos de admisibilidad. No obstante, todos ellos contribuyen a una misma consecuencia: la asfixia del sistema judicial.
No se trata de una novedad. Como bien advirtieron en 2020 los politólogos Andrea Castagnola y Ezequiel González Ocantos durante una nota publicada en LA NACION, la judicialización de la política es un fenómeno extendido en América Latina, y la Argentina no es la excepción. El progresivo traslado de conflictos sociales, económicos y políticos desde los foros institucionales naturales –los partidos políticos, el Congreso, los ministerios, el debate público– hacia los estrados judiciales ha devenido en una sobrecarga de causas que amenaza con colapsar el funcionamiento de los tribunales superiores. La Justicia no fue concebida como una instancia de resolución masiva de litigios previsionales o controversias administrativas, sino como un órgano de control constitucional y garante último del orden institucional.
Pero el problema no se limita al volumen de causas. La raíz más profunda es la renuncia –explícita o tácita– de buena parte de la dirigencia política a asumir su responsabilidad en la toma de decisiones. En lugar de resolver en el Congreso lo que le compete, muchas veces se opta por judicializar conflictos para dilatar definiciones impopulares o transferir el costo político a otro poder del Estado. No es casual que más del 55% de los planteos ante la Corte provengan de organismos públicos, y que, entre ellos, la Anses concentre más del 90%. La lógica es tan perversa como efectiva: litigar es más barato que pagar y tiene menos costo político. Y los Estados, en especial el Estado nacional, son los principales “usuarios” que congestionan el sistema.
Otro síntoma de la politización es la trabazón en el nombramiento de los dos jueces que se necesitan para que la Corte cuente con la totalidad de magistrados tras las salidas de Helena Highton de Nolasco y de Juan Carlos Maqueda. La política no encuentra más solución que la ampliación del alto tribunal porque piensa en sí misma antes que en la salud del sistema.
Esa mala praxis, aunque en grado menor, se ha observado en casi todos los gobiernos. Y llegamos hasta hoy con una situación crítica que debemos abordar antes de que sea demasiado tarde. El fenómeno actual tiene particularidades, pero puede conducir a un desenlace igualmente corrosivo. Si el sistema judicial se convierte en el refugio de una política que no se anima a gobernar, sus decisiones dejarán de ser vistas como actos jurídicos y pasarán a interpretarse como jugadas políticas. Cuando eso ocurre, la legitimidad de los tribunales se ve erosionada, aun cuando actúen conforme a derecho. Y, sin legitimidad, no hay justicia posible.
El diagnóstico es claro y las cifras son elocuentes. Lamentablemente, las soluciones no son inmediatas ni fáciles. Como bien señalaban Castagnola y González Ocantos, no se trata de multiplicar juzgados o de repetir recetas fallidas de “reformas estructurales” sin norte. Es urgente repensar la arquitectura judicial con criterios de capacidad, transparencia y despolitización. Una Justicia que funcione sobre la base de procesos más eficientes, con trazabilidad de sus decisiones, con estadísticas fiables, con jueces seleccionados por mérito y no por vínculos, y con recursos adecuados es condición necesaria para restaurar la confianza en el sistema.
La Corte Suprema ha hecho un gesto valioso al transparentar el volumen y origen de las causas. Pero es solo el principio. El Congreso, los gobiernos –nacionales y provinciales–, el Consejo de la Magistratura y nosotros como sociedad debemos reconocer que la crisis judicial no es solo un problema técnico, sino un síntoma de una falla estructural del sistema democrático.
También es cierto que la reingeniería de los procesos de la Corte Suprema debe provenir de la propia Corte. Si la ordenan los políticos que no conocen del tema, con motivaciones puramente políticas –no podría ser de otra manera–, será peor.
El respeto por la división de poderes no se declama: se practica. Y el primer paso para defender la independencia judicial es no someterla a las lógicas de una política que ha dejado de asumir su rol con responsabilidad. La Corte no puede ni debe ser la última trinchera de la política.