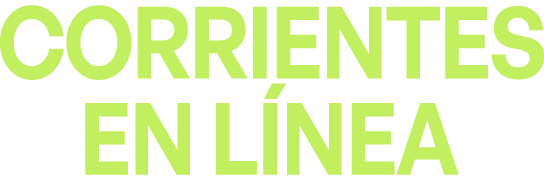Un equipo de investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) avanza en el desarrollo de una herramienta que podría ser muy útil contra una de las formas de violencia más desigual: buscan desarrollar en el país un test de saliva que detecta el maltrato infantil a partir de biomarcadores genéticos, que podría ser de gran utilidad sobre todo frente a la preocupación por el aumento de las falsas denuncias y de las contradenuncias tendientes a desacreditarlas.
El proyecto, liderado por el doctor Eduardo Cánepa en el Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, analiza los efectos del abuso en el ADN de niñas y niños. “El maltrato deja huellas, no solo emocionales o físicas, también moleculares”, explica.
Cánepa es profesor consulto de la UBA e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Está trabajando junto a Bruno Berardino, también investigador del Conicet, y a Guillermina García Viazzi, psicóloga del Hospital de Niños Pedro de Elizalde.
Intentan identificar cambios epigenéticos –modificaciones químicas que alteran la expresión de los genes sin modificar su secuencia– en muestras de saliva. Estos biomarcadores podrían usarse como diagnóstico temprano, incluso antes de que el daño sea evidente por otros métodos, apuntan.
Cánepa detalla que hay ciertos parámetros genéticos que se alteran ante condiciones específicas que implican un riesgo y una necesidad de adaptación al entorno para sobrevivir. Si bien no son evidentes a simple vista ni llegan a modificar la genética de una generación a otra, pueden servir como indicadores de que el cuerpo activó el modo alerta al detectar una situación de peligro. Y la saliva podría usarse en ese sentido, ya que en estado de alerta –sostiene el investigador– aumenta la sudoración y la activación de las glándulas salivales; esto es algo que se puede medir.
El estudio se realiza en colaboración con la Unidad de Violencia Familiar del Hospital Elizalde, donde ya se recolectaron muestras de pacientes. A fines de año se confirmaría un grupo de casos, en función a pacientes que se atienden en ese centro de salud y tienen indicadores de atravesar situaciones de violencia, así como un grupo de control para hacer el monitoreo. En total serían unos 40 chicos: aunque es una muestra acotada, serviría como una primera fase de la investigación, que demandará varios años. Se estima que a principios de 2026 se podría contar con el análisis completo del material genético de los dos grupos.
“Queremos entender qué mediadores moleculares vinculan esas experiencias de maltrato con sus consecuencias. El objetivo principal es desarrollar un biomarcador temprano, basado en modificaciones epigenéticas del ADN, que pueda detectarse en saliva. Esto permitiría intervenir antes, iniciar tratamientos más rápidamente, e incluso justificar judicialmente el alejamiento del niño del entorno agresor”, afirma Canepa.
¿Qué es lo que se analiza en la saliva exactamente? “Cuando producimos saliva, secretamos células, como leucocitos y las epiteliales. A partir de estas células, extraemos el ADN. Ese ADN contiene las instrucciones para todas las funciones del organismo. Aunque todos compartimos casi el mismo ADN, el entorno en el que vivimos puede modificar cómo se expresan esos genes. Esos cambios se llaman modificaciones epigenéticas”, describe el especialista, y cuenta cómo se relacionan esas modificaciones con el maltrato.
“Estamos enfocándonos en una en particular: la metilación del ADN. Queremos ver si hay patrones específicos de metilación que aparezcan con mayor frecuencia en niñas y niños que han sufrido maltrato. Si detectamos diferencias significativas con respecto a un grupo de control, podríamos estar frente a un marcador confiable”, dice.
La información permitirá no solo confirmar científicamente casos de maltrato, sino también pronosticar su impacto y evaluar la respuesta a tratamientos psicológicos.
Aunque existen estudios similares en países como Canadá y Francia (también en fase de investigación), el equipo advierte la necesidad de contar con datos locales: “Las respuestas genéticas varían por contexto. No podemos aplicar resultados de otros países a niños argentinos”, señala Cánepa a LA NACION.
De todas formas, esta investigación enfrenta varios desafíos. Por un lado, el alto costo de los estudios epigenéticos, que deben enviarse al exterior y procesarse con tecnología especializada. Aun así, el equipo confía en que este desarrollo aporte una herramienta científica contundente para detectar, comprender y reparar los efectos del maltrato infantil.
Por otra parte, las extracciones de saliva no pueden hacerse de forma anónima o a espalda de los padres, que deberían autorizar el estudio para ese fin. Teniendo en cuenta que los principales perpetradores del maltrato infantil, según las estadísticas, son los padres o personas del entorno familiar, esto podría complicar la iniciativa.
“Apuntamos a que, si se demuestra su utilidad, el estudio podría aplicarse en los controles pediátricos de rutina o pedirse al inicio de un ciclo escolar”, propone Canepa.
La maltrato infantil es una de las formas más desiguales de la violencia y, a la vez, de las más difíciles de detectar y combatir porque ocurre en el propio hogar. En la Argentina, el 59,4% de los menores de 15 años ha sufrido algún tipo de violencia física o psicológica intrafamiliar, según distintos estudios realizados por Unicef, entre ellos la última encuesta sobre condiciones de vida.
Los especialistas aseguran que la exposición a situaciones de violencia durante los primeros años de la vida de un niño puede “afectar negativamente su desarrollo cognitivo y emocional, comprometiendo su aprendizaje, su salud física y mental, e incluso sus ingresos futuros. A pesar de su gravedad, las denuncias por violencia contra los niños son escasas”. Según estimaciones internacionales, “el maltrato físico infantil es 75 veces mayor que los casos registrados”, indica un trabajo realizado por María Edo y Victoria Oubiña, investigadoras del Departamento de Economía de Universidad de San Andrés (Udesa), con el objetivo de mejorar la detección temprana de los niños en riesgo.
La iniciativa de Edo y Oubiña buscó desarrollar modelos predictivos mediante técnicas de aprendizaje automático para identificar casos de violencia física en hogares argentinos.
“En América Latina y el Caribe, el 43% de los menores de 15 años sufren castigos corporales en el hogar; sin embargo, las tasas de denuncia son alarmantemente bajas. Este trabajo busca demostrar cómo se pueden considerar los datos de hogares para un futuro modelo de análisis predictivo en la Argentina. Con base en Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (MICS) 2019-2020 (sobre condiciones de vida aplicada en conjunto por Unicef con el entonces Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia), aplicamos técnicas de aprendizaje automático para predecir la violencia física contra niños, entendida como disciplina física, en los hogares de la Argentina. Se evalúan el alcance y los beneficios potenciales del uso de modelos predictivos en este contexto, así como las principales limitaciones del modelo”, se lee en el resumen del trabajo.
Las investigadoras de Udesa entrenaron un algoritmo con datos de 7358 hogares argentinos con niños de 1 a 14 años, recolectados por la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados realizada por Unicef durante 2019 y 2020. A partir de los “métodos de disciplina” reportados por los adultos de los hogares, el algoritmo se entrenó para identificar patrones asociados a la violencia.
Los resultados indican que los modelos predictivos pueden detectar el 43% de los hogares donde ocurren episodios de violencia física contra los niños, dentro del 30% de los hogares con mayor riesgo.