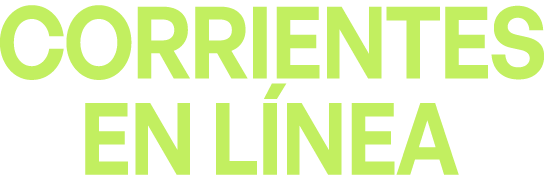Papá, ¿te quedó algún recuerdo guardado de la bobe o del resto de la familia polaca?” .El inicio de este viaje hacia las partes desconocidas de mi identidad comenzó en una visita mía a Buenos Aires, un día de invierno del 2019, con este diálogo repentino con mi padre. Yo me había ido a vivir a Nueva York a comienzos de los 90 a hacer una maestría en Terapia por la Danza y el Movimiento y siempre que podía venía a visitar a mi familia. “No tengo idea de qué hay acá adentro, fíjate”, me dijo mi padre sin demasiado entusiasmo.
Mi bobe y mi zeide ―tal como llamamos en idish en muchas familias judías a los abuelos― habían nacido en Polonia y emigrado a Buenos Aires a sus 25 años. Mi bobe llegó en el barco Andes en abril de 1927 y mi zeide había llegado un año antes en el Orania, en julio de 1926.
Recuerdo el movimiento de las manos de mi padre al entregarme esa cajita de terciopelo azul que sacó de un cajón de su escritorio. Ese momento marcó un antes y un después. Mi bobe Rushke y mi zeide Pinchas acababan de despertar de su larguísimo letargo: ahí estaban sus pasaportes, algunas cartas en idish de mi bisabuelo paterno, postales con sellos de Varsovia y una libreta de mi abuelo del servicio militar del 1920. Este hallazgo, un tesoro escondido durante 42 años, estuvo a resguardo de mi padre desde la muerte de mi bobe.
Desde ese momento surgió en mí una necesidad casi obsesiva de saber qué había pasado con mis antepasados polacos. Recuerdo que ellos me miraban desde las fotos de sus pasaportes como si cobraran vida, pidiéndome algo. Fue una suerte de traspaso de postas: de pronto sentí una responsabilidad para con ellos. Y me propuse, más allá de lo racional, ponerme a investigar para comprenderlos, a ellos y a sus historias.
 Los abuelos de Marcela Hoffer en un recorrido por la Argentina.
Los abuelos de Marcela Hoffer en un recorrido por la Argentina.El archivo
Lo primero fue buscar información acerca de mis bisabuelos y mis tías abuelas, con quienes la comunicación se había cortado cuando Hitler invadió Polonia en 1939. Mi zeide Pinchas era el varón mayor de una familia de cinco hermanas y dos hermanos. Él fue el primero en irse de Varsovia. Lo hizo en tiempos de entreguerras, buscando un mejor porvenir. Lo siguió su hermano Samuel, quien se quedó a vivir con él y mi bobe Rushke en Buenos Aires por unos meses. Luego viajó una de las hermanas, Fanny, quien con treinta años ya era considerada demasiado mayor por la familia y necesitaba ser “ubicada” y casada. Otra hermana, Ester, se fue hacia Rusia y vivió los pogroms hasta poder llegar a Buenos Aires después de la Segunda Guerra. Quedaron en Varsovia las tres hermanas mayores: Raitze, Paia y Mindla; nunca supe que ocurrió después con ellas.
 Un collage que Marcela Hoffer ha realizado con una foto recuperada de su “bobe”. Con esta técnica -que ya ha usado y expuesto en diversos lugares- intenta unir fragmentos de la vida de su abuela que desconoce.
Un collage que Marcela Hoffer ha realizado con una foto recuperada de su “bobe”. Con esta técnica -que ya ha usado y expuesto en diversos lugares- intenta unir fragmentos de la vida de su abuela que desconoce.Busqué en páginas como JHI, o JewishGen y tuve varios hallazgos: partidas de nacimiento, actas de matrimonio. También encontré muchos datos en las páginas del Yad Vashem, y en el Museo del Holocausto de Washington, DC: allí, toda la familia de mi bisabuela Chana y sus deportaciones a Treblinka, campo de concentración en Polonia. A medida que leía sus nombres y me los imaginaba en aquellos trenes, me iba congelando. Esa fue la primera vez que sentí el holocausto en mis huesos.
Más información encontraba, más quería saber. Decidí conectarme directamente con Varsovia y llamé por teléfono a los cementerios judíos: allí me informaron de una tumba con el nombre exacto de mi bisabuelo. En cuanto a mi bisabuela, había encontrado dentro de la caja azul una carta que hice traducir del idish que hablaba de su muerte antes del año 39: mi bisabuelo les contaba a sus hijos en Argentina el fallecimiento de su madre y les pedía que rezaran el Kaddish, oración obligatoria entre los judíos al morir un familiar.
Lo que me contaron
En plena búsqueda me llegó una historia que hacía tiempo había grabado el primo hermano de mi padre, mi tío Ricardo Hofer, cuando entrevistó ―junto a Marcia, su mujer― a toda la generación de mi abuelo que todavía estaba viva, en los años 80. Hofer con una sola efe, la otra se había caído en la oficina de Migraciones cuando su padre Samuel entró a Buenos Aires. Eran unos cinco casettes, que mi tía Cecilia había hecho desgrabar y se transformaron en unas 100 páginas de material histórico familiar. Leer esas páginas me transportaron directamente a la Varsovia de los años 20, a sus calles, sus barrios, el pequeño gueto donde ellos vivían, la sinagoga donde mi bisabuelo con su ortodoxia a cuestas rezaba cada día y las ciudades de donde venían mis bisabuelos: Lukow y Biala Podlavska. También descubrí la última dirección en la que vivió la familia Hoffer ―Panska 28― de donde surgió el título de mi libro.
Panska 28
De la etapa polaca de mi bobe Rushke sé más bien poco. Lo único que sé es que era hija única y había nacido en Izbica, ciudad no muy lejana a Varsovia. Más tarde supe que en su juventud fue costurera y bordadora, y compartía sus tardes en un taller junto con otras mujeres. Nada más supe de ella. Sin embargo, a medida que investigaba los archivos, me empezó a suceder algo muy peculiar: sentía la presencia de mi bobe. Tenía la impresión de que ella me estaba acompañando.
Recuerdo puntualmente el día en que la emoción me atravesó el cuerpo al darme cuenta de todo lo que ella había vivido y sufrido en su vida de inmigrante. Me conecté con su historia, con sus pérdidas, con las situaciones límites de su vida. Fue una llamada contundente e inevitable. Allí comencé mi viaje hacia la escritura, con la presencia de mi bobe invitándome a escribir, a no callar. Como si me hubiera estado esperando desde siempre.
Mi bobe murió cuando yo tenía 15 años. Empiezo a resignificar ese evento desde mi presente. Era la noche del 31 de diciembre. Habíamos festejado en familia el comienzo de 1981 en casa de mis padres. La recuerdo sonriendo, sentada tranquila con sus piernas cruzadas, observándonos a todos. Al final de la noche mi tío la iba a llevar a su casa. Mientras él salía a buscar el auto, yo la llevé del brazo hasta la calle. Bajamos los escalones juntas antes de llegar a la verja de la casa y ahí fue cuando se desplomó. Yo la contuve con mi cuerpo todo lo que pude hasta apoyarla en el suelo. Luego recuerdo a mi tío y a mi padre cargándola hasta el auto y llevándola al Sanatorio Colegiales. Llegó ya sin vida.
Al momento de su desvanecimiento lo viví como algo impactante y casi sagrado. Se murió junto a mí, las dos “entrebrazadas”. Yo, una adolescente rebelde que de pronto, de manera brutal, tomó conciencia de la finitud de la vida. La bobe, al final de su vida, con su último latido me estaba dejando una misión, que quizás no tenga una explicación racional: me estaba dejando un legado. Parte de ese legado fue asumir los vacíos de una historia fragmentada. A mi bobe Rushke no me alcanzaba con reconstruirla solo con palabras. Tenía que encontrar otra forma. La técnica de collage me dio la posibilidad de recuperar simbólicamente su historia truncada y de reconstruir su corporeidad.
Darle un cuerpo a través del collage es llenar el vacío de la falta de respuestas.
Darle una entidad distinta. El collage como metáfora de mi intención para con mis antepasados: unir sus fragmentos, darles integridad, sanarlos.
Relatos
Los relatos sobre mi bobe fueron los primeros que escribí, y evocaban su ciudad, lo que pronto abandonaría, el olor de su comida, las luces de su casa. Si bien yo era la que narraba su historia, empecé a entender, a través de ella, cosas que tenían que ver conmigo. Estas historias son pura despedida. Hablan del momento previo a ese desgarro de la separación, y narran el dolor transcurrido durante ese desprendimiento. También hablan del silencio que sigue después. Es lo que yo llamo la despedida terminal.
Tanto mi bobe como todos los personajes de esta saga hicieron un viaje de ida, un viaje sin retorno. Se fueron del viejo mundo y jamás regresaron. Hubo cierto contacto con sus familiares (las cartas que encontré en esa caja azul) pero a partir de 1939, cuando estalló la guerra, se cortó la comunicación entre ellos. Mi padre solía contarme un recuerdo de infancia: su propio padre y su tío consternados leyendo el periódico y hablando en idish para que los niños no entendieran. Lo que sucedió fue que tanto los que salieron al exilio como los que quedaron en Varsovia enmudecieron.
Ninguno pudo contar lo que siguió viviendo, muchos murieron y nunca se supo cómo ni el destino de sus cuerpos. Y las generaciones siguientes heredamos este patrón. Desde mi propio lugar de inmigrante, me atraviesan las despedidas y los dolores de dejar mi lugar de origen. Yo también me fui ―a la misma edad en la que emigró mi bobe― con la “suerte” de poder decir adiós sin asumir una despedida terminal. Sin embargo, la pregunta que me convoca siempre es, ¿cuánto de mi dolor conecta con esta saga familiar? Cada vez que me despido de Argentina, siento un desgarro. Soy mis antepasados polacos despidiéndose para siempre.
Mi deseo más profundo es cerrar este círculo de despedidas terminales, ayudarlos a que puedan despedirse. Ir hacia ellos y que, así, ellos puedan volver